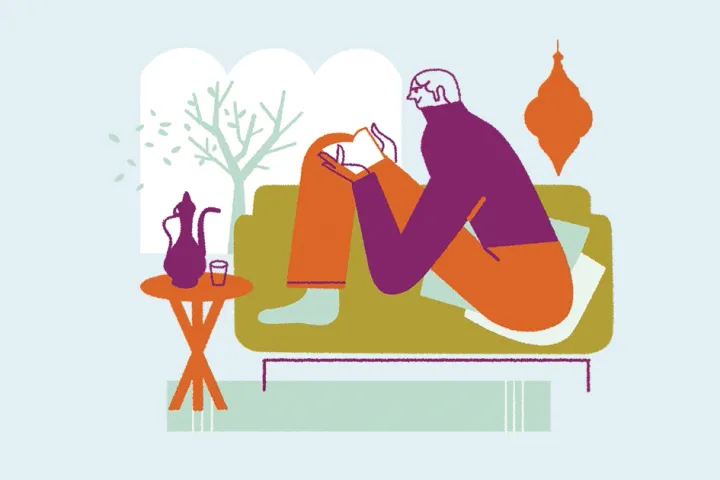La primera vez que mi suegra y yo tuvimos una conversación de verdad, yo la llevaba al hospital en el auto para que visitara a su marido, que acababa de ser diagnosticado con leucemia y había rechazado tratamiento. Yo conducía fingiendo confianza, como si supiera cuál edificio, cuál aparcamiento y cuál ala eran los correctos.
 Ilustración por Eleni Debo
Ilustración por Eleni Debo
Por medio de pequeños fragmentos de inglés y de Google Translate, ella me dijo que todo estaría bien, citando un versículo de Apocalipsis. ¿Estaba tratando de reconfortarme a mí o a sí misma? En cualquier caso, no estaba segura de estar de acuerdo con ella. Tal vez ella tenía una idea clara de la situación, algún conocimiento que yo no tenía. Mi mente estaba llena de plazos de entrega de trabajos no cumplidos, de los ecos mentales del llanto de una bebé enferma y de pensamientos como: Ay, otra vez no tenemos nada para cenar. Lo que ambas sabíamos con certeza era que su marido era un hombre testarudo y estoico, y que moriría de cáncer.
Él moriría y ella se quedaría sola en el hogar que habían compartido, un apartamento de unos 40 metros cuadrados que era la mejor vivienda que pudimos permitirnos darles. Sola y sin saber manejar. Sola, sin forma de poder comprar comida o ir a la iglesia. Él moriría y ella perdería a su conductor, traductor, asesor financiero y compañero más cercano.
No todo estaría bien.
***
Había asumido desde el principio que era probable que mis suegros vivieran con nosotros algún día. Ellos nunca tuvieron mucho, y mi marido tiene bastante, incluida una dosis extra de esa responsabilidad por ser el hijo mayor.
No estoy segura de por qué nunca me preocupó la idea. Quizás porque sabía que sus padres lo habían dejado todo en su país de origen con la esperanza de que sus hijos tuvieran éxito en este. Tal vez porque yo sabía que habían pasado por situaciones que muchos adultos considerarían humillantes, incluyendo el acoso, y quería que se recuperaran de alguna manera. Quizás porque yo amaba a su hijo y quería apoyarlo. O tal vez porque el día en que se mudaran parecía estar lejos.
Dos meses después de aquel fatídico viaje (y cuatro años después de casarnos), mi suegro murió en ese pequeño apartamento. Y un par de semanas después, mi suegra se mudó a la habitación de “huéspedes” de nuestra casa.
***
Al principio, ella se quedaba en su habitación. ¿Era el duelo lo que la retenía allí? ¿O el hecho de que se sentía fuera de lugar en casa de su hijo, viviendo con una mujer a la que apenas conocía?
Con el tiempo, empezó a quedarse fuera de la habitación después de la cena para limpiar la cocina. O para salir a recibir a mi hija después de la guardería. O para limpiar la silla de la bebé después de una merienda desordenada. Y antes de que me diera cuenta, mi suegra se había convertido en mi hada personal, atando todos los cabos sueltos que tan a menudo recaen en manos de una madre que tenía un trabajo: poner la basura en el cubo mientras yo cocinaba, llevar un plato sucio al fregadero, guardar un juguete olvidado. Yo estaba sentada en el piso con mi hija y de repente sentía que me trenzaban el cabello. O si mi marido mencionaba que yo tenía dolor de cabeza, habría unos dedos haciendo círculos en puntos de presión en mi cabeza y en el cuello.
Antes de esto, yo había estado tratando de equilibrar el trabajo, el matrimonio y el tiempo con mi hija, cuyo desarrollo iba a un ritmo que yo no podía seguir, lo que hacía que cada día fuera como una expedición salvaje. Por la noche, me dejaba caer muy agotada en la cama, preguntándome cómo había podido pasar un día más.
Un mes después de este nuevo arreglo, estaba embarazada de nuevo, y el agotamiento y los malestares del primer trimestre atravesaron con rapidez la casa como un vendaval inesperado, acabando con la poca normalidad que me quedaba después de la muerte de mi suegro. Me costaba seguir el ritmo, pero a mi suegra no. Siempre recordaré los días en que me miraba a los ojos y decía con convicción: “Ve a tomarte una siesta”.
Y lo que me hacía sentir en realidad mimada era cuando ella se levantaba a calmar a mi hija enferma y que lloraba a medianoche. Mi marido y yo estábamos tan, tan cansados, y yo no podía creer que tuviera a alguien que soportara noches como esas para ayudarme.
Pero ahora que ella está con nosotros, lo que me preocupa es: ¿Cómo será su vida en sus últimos días? Tal vez envejezca a gusto, pero ¿y si no es así?
***
A principios del año pasado tuve el honor de conocer a su madre, que tiene noventa y tantos años y vive con una nieta. Mi abuela política es un encanto y un reto. Durante nuestra visita, mi marido y yo la escuchábamos gritar a la televisión a horas intempestivas, alternando al azar entre chino y japonés. Una vez irrumpió en nuestra habitación mientras dormíamos y encendió todas las luces. En otra ocasión, le gritó cosas desagradables a la nieta por no permitirle visitar a una hermana que hacía varios años que había fallecido.
¿Será ese mi futuro? me preguntaba. Y si no lo es, ¿será solo otra versión difícil de esa historia? Hay muchas formas poco cómodas de envejecer.
Pero a pesar de lo amenazadora que esa realidad pueda ser algún día, sé que también habrá riqueza. Lo sé cuando veo a mi suegra recién viuda y a mi hija riendo juntas, poniendo caras tontas en la mesa. Ninguna cantidad de risas de su nieta podrá devolverle a su esposo, darle una casa propia, enseñarla a conducir un auto o infundirle confianza para hablar en inglés. Pero esas risas sí la hacen sonreír. Hacen sus días un poco más luminosos.
Si algo me ha enseñado el hecho de vivir con mi suegra, es que si las cosas están desgastadas, están desgastadas. No se puede disimular el hecho de que el tiempo puede ser despiadado, despojándonos de seguridad y de comodidad. Pero también hay abundancia, y no de forma superficial. Hay una lujosa riqueza real que se mueve junto a las partes desoladas de nuestras vidas. Los vacíos en nuestros corazones permanecen, pero las flores crecen a su alrededor.
El Señor Jesús dijo: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” (Mateo 5.4). No dijo: “Bienaventurados los que lloran, porque algún día recibirán consolación”, y yo le creo. La sanación es aquí y ahora. No tenemos que esperar que nuestras vidas terminen para recibirla. Y sus palabras cobran sentido cada vez que veo a mi enlutada suegra enseñarle mandarín a mi hija.